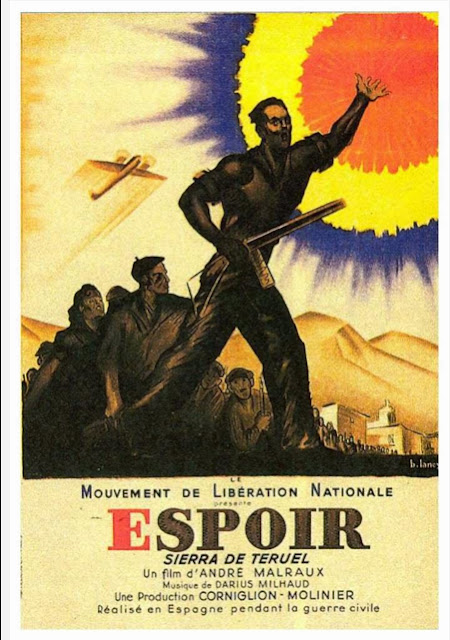Por Juan Gorostidi
1. Fortuna
de Sierra de Teruel
Escasa ha sido la suerte de Sierra de Teruel (Espoir, André Malraux, 1938-1940). La historiografía
cinematográfica se ha centrado primordialmente en los avatares de su
complicadísima producción[1], y, lo que resulta más
doloroso, la película nunca ha llegado a encontrar su público: estrenada en
España en fecha tan tardía como 1978, fue vista como un “documento”, una “pieza
de arqueología” o un testimonio del cine republicano de propaganda durante la
guerra civil. Por tanto, los estudios que han abordado los interesantes
aspectos estéticos del film de Malraux han sido, hasta la fecha, poco
numerosos. Algo sorprendente, pues nos hallamos ante una de las películas más importantes
de la historia del cine español. A continuación, nos detendremos muy poco en la
creación y (limitada) difusión de Sierra
de Teruel y procuraremos centrarnos en aquello que hace de ella una pequeña
joya cinematográfica prácticamente olvidada[2].
Como se sabe, la película se basa en un
episodio de la novela de André Malraux, L’Espoir.
El escritor francés estuvo al mando de una escuadrilla de combate al servicio
de la república durante 1937. En el verano de 1938, Malraux comenzó a filmar
una adaptación fílmica de su obra que plasmara el esfuerzo bélico republicano.
La película, rodada en Barcelona con frecuentes interrupciones, tuvo que ser
acabada en París entre finales de 1939 y comienzos de 1940, cuando la república
ya había sido derrotada. La historia narra la misión que una escuadrilla
republicana tiene que realizar para detener el avance de las tropas
franquistas: el ataque a un campo de aviación y el bombardeo y destrucción de
un puente, paso vital para las tropas de los sublevados. Entre medias, la
película narra los esfuerzos de la población civil por rechazar a las fuerzas
fascistas y su apoyo a las tropas republicanas.
El
Comandante Peña (José Sempere) hace el elogio fúnebre del tripulante italiano
Marcelino
2. Cine y propaganda
Algo que sorprende en Sierra de Teruel es el escaso énfasis
que se le da al aspecto propagandista del film. No hay proclamas ni
declaraciones heroicas (una de las frases más repetidas a lo largo de la
película, cuando se requiere la realización de alguna tarea difícil o casi
imposible, es “Haremos lo que se pueda”), sino una sobriedad muy calculada. Una
escena es bastante ilustrativa: los pilotos de la escuadrilla se hallan en su
barracón mientras el alemán Schreiner (Pedro Codina) se pone a los mandos de un
avión por primera vez desde 1918. Uno de los hombres pregunta a los demás por
su ideología: “Independiente, camarada, siempre he sido independiente”, le
responde uno de ellos (con cierto énfasis irónico en la palabra “camarada”);
luego se dirige al capitán Muñoz (Andrés Mejuto): “¿Y tú, Muñoz? ¿Socialista,
no?”. La respuesta de Muñoz, tumbado en su catre y sin dirigir la mirada a
quien le interroga, es significativa: “Ante todo, pacifista”. Y acto seguido,
pasamos a un plano de un cuarto personaje, recostado junto a la ventana: “Yo
vine porque me aburría”.
Pero sería falso afirmar que Sierra de Teruel es un film totalmente
inocente en cuanto a su carga ideológica. Sin embargo, Malraux y sus
colaboradores se las arreglan para que la narración –la historia coral de unos
cuantos hombres y mujeres que se sacrifican y pierden sus vidas por una causa y
por el bien común– fluya admirablemente a la par que el obvio mensaje
antifascista. Así, uno de los voluntarios extranjeros, el marroquí Saidi
(Serafín Ferro[3]), sustituye a
Marcelino en el cargo de comisario político de la unidad, no sin antes objetar:
“Usted sabe, mi comandante, que mi padre es uno de los principales líderes
fascistas en mi país”. O las continuas muestras de ayuda y solidaridad que
presta la población a las tropas republicanas. El ejemplo más destacado es el
del campesino (José María Lado) que atraviesa las líneas franquistas para
llegar al aeródromo republicano y que hará de guía de la escuadrilla para
atacar el campo de aviación enemigo y destruir posteriormente el puente. O el
recorrido que Peña y Saidi hacen por todos los pueblos de los alrededores en
busca de coches que iluminen su despegue nocturno: el esfuerzo de los comités
municipales hará posible la presencia de faros suficientes para que los aviones
puedan despegar. Esto se conjuga con la llegada de los dos hombres al campo de
aviación, donde descubren la presencia de los vehículos merced a un plano
magnífico; los faros de los coches se encienden en la lejanía; un momento antes
habíamos visto en segundo término a tripulantes y mecánicos cantando la canción
Eres alta y delgada[4] para distraer la
espera antes de emprender la misión. Es decir, Malraux nunca olvida dar
humanidad a estos personajes, envolviendo el alegato ideológico con auténticas
emociones, con detalles que muestran una maravillosa inventiva tanto en la
realización como en los diálogos. Incluso las declaraciones que puedan parecer
en principio altisonantes se pronuncian con una sequedad que impresiona: un joven
reprocha a los ancianos del pueblo que suban al monte para ayudar a los
aviadores: “Y tú, ¿qué puedes hacer por un muerto?”, “Darle las gracias” es la
lacónica respuesta del viejo.
3. “Haremos
lo que podamos”
Tal podría ser también el lema de Malraux
y sus colaboradores a la hora de realizar Sierra
de Teruel. Y, pese a todos los escollos, el resultado es sobresaliente. De
hecho, uno bien puede lamentar que André Malraux –al igual que sucede con otro
autor de un film único y excepcional, Charles Laughton– no hiciera más
películas, pues en varias ocasiones demuestra una pericia consumada para ser un
director primerizo. En la primera escena vemos cómo un avión en llamas llega al
aeródromo republicano; después de un plano del aparato, se corta a un plano
levemente en contrapicado de dos de los personajes en tierra que observan con
angustia el aterrizaje, y Malraux aproxima la cámara sin cambiar la angulación.
Otro ejemplo: el asalto, por medio de un coche, al cañón que custodia la Puerta
de Zaragoza; planos breves, un montaje rápido de planos generales y planos
cercanos y una veloz elipsis final que muestra el resultado del ataque. El
dinamismo y la angustia que proporcionan estos pequeños detalles son sólo una
muestra de las brillantes soluciones que el director salpica a lo largo de toda
la película y que tienen su culminación en la larga escena final. Por otro
lado, la interpretación es magnífica: Peña y Muñoz son sobrios y profesionales
(uno se ve tentado a recordar algunos personajes de Howard Hawks), el campesino
encarnado por José María Lado es una creación de un brillante naturalismo (su
acento aragonés, su rostro de perplejidad y de terror cuando a bordo del avión
es incapaz de reconocer el lugar donde se halla la base franquista) al que,
además, se le proporcionan algunas de las mejores escenas: por ejemplo, cuando
uno de los milicianos le ofrece una pistola, él la rechaza, se palpa su navaja
y dice “Con esto me basta”. Navaja que clavará en el costado del traidor que vacía
su escopeta en el vientre de su guía, en una escena con un montaje seco y fugaz
que aumenta la sensación de inmediatez y violencia; el resto de los actores profesionales
está a la altura, y mención especial merecen los personajes interpretados por
auténticos campesinos, que se integran con total naturalidad en la narración
los actores[5]. Al final, una de las
aldeanas interroga al comandante Peña sobre la procedencia de los aviadores
abatidos: “¿Y el así?”, dice la mujer llevándose la mano al rostro. “Árabe”,
contesta Peña.
El
campesino trata de guiar a la escuadrilla
Buena parte del mérito de estas
sobresalientes actuaciones y de los diálogos excelentes que abundan en el film
se debe sin duda a Max Aub. El escritor no sólo colaboró en la película
traduciendo los diálogos al español (en este caso, habría que hablar de
“adaptación” o “versión”) o como ayudante de dirección. Conviene recordar que,
si bien la fama de Aub se debe a sus novelas y narraciones, su vocación
principal fue la de dramaturgo (su falta de éxito en la escena es algo de lo
que se quejaría siempre, incluso en un texto tan tardío como La gallina ciega, que relata su viaje a
España en 1969, su primera visita tras un largo exilio de treinta años). Y no
hay duda que Aub echó una mano en la acertada dirección de actores de Sierra de Teruel.
“Yo vine
porque me aburría”
4. Final
El comienzo de Sierra de Teruel es similar a su conclusión: la muerte y el elogio
de los muertos. Ya hemos comentado sucintamente
el inicio del film, la llegada del avión en llamas y el homenaje al aviador
italiano muerto. La película acaba con una larga y espectacular escena,
punteada por una espléndida música de Darius Milhaud que, por una vez,
contribuye a acrecentar el carácter épico de la película (no hay música en todo
el metraje anterior, salvo alguna canción incidental como la ya mencionada en
la escena nocturna en el campo de aviación). Uno de los dos aviones se ha
estrellado, después de la misión, en lo alto de las montañas de la sierra de
Teruel que da título a la película. Los campesinos de los pueblos circundantes
ayudarán a bajar a los muertos y heridos. Un enorme gentío que testimonia el
afecto popular hacia los combatientes, y que tiene algo de procesión fúnebre
(la expresión “gloria en la derrota”, que Bogdanovich atribuía a algunas
películas de John Ford, no está fuera de lugar aquí). El comandante Peña sube
en mula para ver a sus hombres. Un ataúd al que va amarrada una ametralladora
contiene el cadáver de Saidi. Peña se detiene junto a la camilla del
desfigurado Muñoz, quien le pregunta si tiene un espejo. Peña extrae su
libreta, la abre, y en un plano detalle, apreciamos que dentro hay un pequeño
espejo. Sin mediar palabra, Peña vuelve a guardarse la libreta. Después
encontrará al alemán Schreiner, que tiene un tiro en el estómago y le pide una
pistola. “Pero no antes de que le vea el médico”. Último detalle conmovedor:
Schreiner se lamenta de que quizás sus compañeros se hayan sentido despreciados
por él, ya que “al empezar el combate, todos sacaron sus mascotas y yo les
miré. Pero no era desprecio. Es que entendía que me había hecho viejo”. Y la
comitiva sigue bajando la montaña, en medio del homenaje del pueblo, hasta que
llegamos a un último y grandioso plano general que nos muestra a una enorme
muchedumbre haciendo un “S” en la ladera de la montaña. Un gran final para una
película imprescindible del cine español.
Fotos de
rodaje: arriba, Max Aub y André Malraux; en la foto central, rodaje en las
calles de Barcelona; abajo, Malraux, con pipa, prepara la escena del coche.
En el siguiente enlace se puede ver la película completa:
[1] Es
imprescindible citar el monográfico que la revista Archivos de la filmoteca, 3 (1988) dedicó a Sierra de Teruel, que incluye, entre otros materiales, varios
artículos valiosos y el guión del film. Asimismo es excelente Malgat, Gérard
(ed.), André Malraux y Max Aub. La
república española, crisol de una amistad. Cartas, notas y testimonios
(1938-1972), trad. de Antoni Cisteró, Lérida, Pagés Editor/Universitat de
Lleida, 2010, volumen que recorre la amistad de los dos principales creadores
de Sierra de Teruel. También son
útiles los siguientes artículos: Ferreras, Elvira, “Quan Malraux rodava pels
carrers de Barcelona”, L’Avenç, 11
(1978), pp. 44-46; Company, Juan Miquel y Sánchez Biosca, Vicente, “Sierra de Teruel: el compromiso, el
texto”, Revista de Occidente. Guerra y franquismo en el cine, 53 (1985),
pp. 7-19; García López, Sonia, “Imágenes del cielo. Tres calas en el cine
extranjero de la guerra civil”, Secuencias,
31 (2010), pp. 32; Alberich, Ferrán,
“Sierra de Teruel: una coproducción circunstancial”: http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/sierra-de-teruel-una-coproduccion-circunstancial--0/html/ff907f12-82b1-11df-acc7-002185ce6064_1.html;
Alonso Magaz, Francisco Javier, “Sierra de Teruel-Espoir”, Metakinema. Revista de cine e
historia, http://www.metakinema.es/metakineman2s1a1.html. No he podido
consultar Michalczyk, John J., André
Malraux’ Espoir: The Propaganda/Art
Film and the Spanish Civil War, Jackson, University of Mississippi, 1977.
[2]
Naturalmente, hay excepciones: Jean-Luc Godard la cita con cierta profusión en
sus Histoire(s) du cinéma, 1997-1998.
[3]
En una película donde el talento abunda (Malraux, Aub, el operador de cámara
Manuel Berenguer, el músico Darius Milhaud, los actores Mejuto, Sempere y Lado,
por citar algunos nombres), incluso encontramos en un papel secundario al
gallego Serafín Ferro, un escritor menor de la generación del 27, así como
director teatral de vanguardia, y amante y fuente de inspiración para Lorca y
Cernuda.
[4]
El lector interesado puede escuchar esta versión:
https://www.youtube.com/watch?v=iUWqh63csiY
[5]
Algo que Ken Loach intentaría hacer décadas después en Tierra y libertad (Land and
Freedom, 1995) con un resultado discutible.