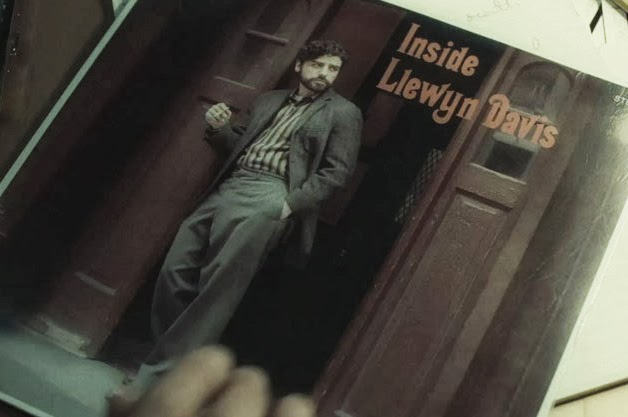Por el señor Snoid
(http://www.blogger.com/profile/03871000575405204963)
Estas Navidades hemos
tirado la casa por la ventana, como unos manirrotos cualesquiera que se gastan
decenas de miles de euros chez Doña Manolita. Pues decidimos
desplazarnos hasta la Filmoteca de Cantabria para disfrutar de buenas películas
en un ambiente agradable. Y dispuestos íbamos a tragarnos tres pelis en una
jornada, como en los viejos tiempos, pero como el día de los Inocentes ponían La gran familia española en dos sesiones
consecutivas, nos dedicamos a recorrer la ciudad de Santander hasta que
empezara la sesión nocturna. Asombrados quedamos de la cantidad de bares por
metro cuadrado que hay en la capital cántabra –en nuestra ignorancia,
considerábamos que, como en nuestro pueblo sólo hay un supermercado DÍA, un
ultramarinos, un montón de casas tirando a feas y un bar por cada cinco
habitantes, tendríamos la plusmarca mundial de garitos para dispépticos. Pues
no. Hete aquí que Santander se halla tan despoblada de edificios hermosos como
nuestro villorrio –nos contaron que lo más bello de la ciudad quedó arrasado
por un incendio en 1941, un gran año para la cosecha cinematográfica y las
fábricas de armamento–, pero Filmo sí que tienen. Y bien coqueta que es. Sala
pequeña, espacios para exposiciones, cafetería, lugares habilitados para la
investigación –como no queríamos molestar ni herir sensibilidades, nos
abstuvimos de preguntar qué se investigaba allí–, biblioteca y videoteca, y un
personal amabilísimo. Además, en la sesión en la que estuvimos había tan sólo
un par de parejas de ancianos, un jovencito con gafas en representación del
cinéfilo pajero desconocido y cuatro gatos más. No nos encontrábamos tan a
gusto en un cine –antes de que empezara la película– desde que fuimos a ver Viento en las velas en los cines Doré.
Lo que vimos, no obstante, puede que alguno de ustedes no lo considere un
estreno stricto sensu:
The
Enforcer (Raoul Walsh, Bretaigne Windust,
1950)
ya que parece que esta
película se estrenó en las Españas en 1951 con el título Sin conciencia. Pero como por entonces nosotros no estábamos
siquiera en la mente del supremo hacedor (no: no nos referimos a Borges) y
recordábamos la muy grata impresión que nos causó en un antiquísimo pase
televisivo, verla en pantalla grande, en VOS, en copia decente y sin plebe que
hable o que coma durante la proyección es, para nosotros, un estreno en toda
regla.
La peli en cuestión
pertenece a la época de Bogart con pajarita; es decir, al Bogart post-corbata
de filmes como En un lugar solitario,
Deadline USA, Sabrina y tantas otras. Nos da que ni en La reina de África ni en El
motín del Caine la llevaba, pero la verdad es que la de John Huston nunca
nos ha parecido gran cosa y de la otra solo recordamos a José Ferrer y el tic
facial que exhibía Bogart para demostrar que estaba algo trastornado, tic que
luego copiaría con mejores resultados Herbert Lom en su papel de comisario
Dreyfus frente al soberano idiota de Clouseau, interpretado por ese genio
llamado Peter Sellers.
Bogart
y su pajarita preguntándose qué están haciendo en Sabrina
Habrán observado que este
film lleva la firma de dos directores. Sin embargo, en los créditos sólo figura
Bretaigne Windust (con tal nombre y tal apellido, era inevitable que lograra
pasar a la historia del cine), quien enfermó de gravedad a los pocos días de
rodaje. Jack Warner, que sabía lo que se hacía, y Milton Sperling impusieron
como director a Walsh, dado que Raoul había proporcionado magníficas películas
–y sobre todo suculentos ingresos– a la Warner Bros. desde The Roaring Twenties hasta Al
rojo vivo, rodada el año anterior. Lamentablemente, nos confesamos
incapaces de distinguir qué rodó Windust y qué rodó Walsh, pues del primero
sólo hemos visto un par de melodramas con Bette Davis que nos parecieron
exactamente iguales a otros melodramas de Bette Davis (será “la política de los
actores”, de la que hablan los franceses). La película, no obstante, avanza a
toda pastilla, como otras de Walsh. En 87 minutos y con una curiosa estructura
narrativa que alterna tiempo presente con flashbacks
dentro de flashbacks. Vamos, una
cantidad de peripecias y personajes tales que hoy daría para hacer una
temporada entera de Juego de Tronos.
La trama es simple: Bogart interpreta a un empecinado fiscal que solo posee un
testigo (Rico: Ted de Corsia) para mandar a la silla eléctrica al cerebro de
una organización de asesinos (Mendoza: Everett Sloane); cuando, la noche previa
al juicio, el testigo es asesinado, nuestro fiscal sólo dispondrá de unas horas
para que Mendoza sea condenado. Y ahí empieza la verdadera historia,
intercalada por continuas vueltas al pasado, de la búsqueda de un nuevo
testigo.
Bogart,
Gloria Grahame y la pajarita en In a Lonely Place. Él está a punto de agarrar un mosqueo considerable.
La galería de personajes
es abundante, entre sicarios (excelente Zero Mostel como el miembro más tarugo
de la banda), víctimas y testigos que no quieren serlo. El film, además, cuenta
con excelentes momentos. Destaquemos el asesinato de un pobre taxista que cree
que va a ser afeitado y que será, naturalmente, degollado: un plano cercano nos
permite ver que la mano del asesino sustituye a la del barbero mientras éste
afilaba su navaja. No hay chorretones de sangre, por supuesto, que para algo
estamos en 1950. Sin embargo, la elipsis es aquí, y en otros momentos de la película,
más efectiva –y violenta– que la representación directa de la acción. Piénsese
en la escena en la que unos polis sacan un coche de un pantano y describen el
aspecto de la chica asesinada que en él se halla: no vemos el menor atisbo de
la muchacha, tan solo un plano medio con el vehículo izado por una grúa y un
par de policías que comentan –con cierta sordidez– el estado del cadáver. Tal
sequedad y economía de medios eran características de Walsh, sin duda. Como
también es una astuta idea por parte del guionista mostrar al villano principal
ya mediado el metraje: al principio, Bogart conduce a Rico a la celda donde
está encerrado Mendoza, pero no hay un solo plano del interior de la celda: lo
que interesa es la reacción de pánico de Rico, quien exclama aterrorizado: “¡Se
estaba riendo!”.
The
Enforcer
posee espléndidas escenas, soluciones visuales brillantes y un ritmo
endiablado. Y sin embargo, la película no es del todo satisfactoria. O no llega
a ser la obra maestra que pudo haber sido. El problema es que los personajes
carecen de entidad: todo está subordinado a la mecánica del relato. Bogart es
un fiscal empeñado en su misión y punto. Ted De Corsia es un asesino implacable
–en los flashbacks– y un hombre dominado
por el terror en el tiempo presente. Everett Sloane es simplemente malo, muy
malo –aunque el actor consigue aportar cierta ironía a su papel durante los
escasos minutos que aparece en pantalla- y el resto de personajes carece de
toda relevancia. El culpable de esto es el guionista Martin Rackin, que si bien
es el autor de esa intrincada estructura, bastante original para la época,
también lo es de crear unos personajes excesivamente planos. No hay que
extrañarse: Rackin no escribió nunca un guión decente –ni siquiera John Ford
pudo sobreponerse al horrible libreto de Misión
de audaces, y mucho menos Henry Hathaway al de Alaska, tierra del oro– y su carrera de productor tampoco brilló en
demasía: fue el hombre al que se le ocurrió hacer un remake de La diligencia,
titulado aquí Hacia los grandes
horizontes: sólo con decirles que Bing Crosby hacía de Thomas Mitchell y
Van Heflin de George Bancroft ya tendrán una idea de cómo resultó aquello.
Parte de la culpa ha de
atribuirse también al productor Milton Sperling, pues la película fue realizada
para su compañía United States Pictures (cuyos productos distribuía Warner
Bros.), y el hombre tenía una fe ciega en guionistas tan temibles como Rackin o
Niven Busch. De cualquier forma, The
Enforcer no es un logro menor: sus resultados, brillantes en general,
recuerdan un poco a los de Pursued,
producida asimismo por Sperling, escrita por Busch y dirigida con brío por
Walsh. Y si The Enforcer sufre por la
falta de caracterización de sus personajes, Pursued
lo hace por un exceso de psicoanálisis de baratillo –algo que hacía furor en
los EEUU de 1947. Y es que las modas no son un invento moderno.
“Parece
que huele al material con el que están hechos los sueños, hijo”, reflexiona
Bogart en voz alta.
Inside Llewyn Davis
(Joel&Ethan Coen, 2013)
Película que entusiasma a
los críticos y que el público aborrece. Lo segundo lo entendemos, pues es tan
divertida como ver despellejar a un gato (hay dos gatos con papeles estelares
en la peli) o asistir a un funeral (el representante del prota es un anciano
que se pasa la vida en funerales). Lo primero ya lo iremos descubriendo, porque
aún no lo tenemos claro: los críticos son espectadores corrientes, como ustedes,
pero caprichosos. A propósito de Llewyn
Davis plantea, entre otras cosas, la espinosa cuestión de que la línea que
separa el éxito del fracaso es muy tenue. Reflexionen. Ustedes seguro que
alguna vez se han preguntado por qué los Beatles tuvieron un éxito tan
escandaloso. Y se han contestado: porque eran buenos. Sin duda, como tantos
otros. Porque estaban en el momento justo en el sitio apropiado (esta
respuesta, propia de la astrología judiciaria, nos encanta; sí, como otros
tantos). Porque componían sus propias canciones. Seguro. Pero, en sus
comienzos, a Jagger y a Richards su manager tenía que encerrarles
(literalmente) para que compusieran algo, Y ya ven, cincuenta años después
siguen igual: de gira cuando necesitan reponer algún órgano vital o cambiarse
la sangre, y Keith continúa cayéndose de los cocoteros.
Incluso sumando todas
estas razones, algo se nos escapa. Nosotros pensamos que el AMOR es siempre un
factor muy importante. No el amor a la música, ni siquiera a la pasta (que
también). Fue el amor que sentía Brian Epstein por John Lennon lo que hizo que
el resto de los ingredientes cuajara. Piénsenlo. Un Brian que tiene una tienda
de discos, pero nula experiencia en el negocio musical, va ver a esos garrulos
que tocan en The Cavern, se enamora del más bruto de ellos y les firma un
contrato. Y no para. Les lleva a DECCA. Graban y la discográfica no quiere
sacar el disco. Se los lleva a EMI. Graban un single. Brian compra copias
suficientes (para su tienda) como para que Love
me do llegue al Top 20. Y ya está. John deja preñada a Cynthia por eso de
la habladurías –meses antes le había roto un par de costillas a un tipo que le
preguntó por sus relaciones con Brian– y tras la muerte de Brian (en su yate,
rodeado de efebos españoles que no sabían inglés y que no pudieron darle las
pastillas de nitroglicerina) John encontró a Yoko, que era como Brian, pero en
asiático y en mujer.
A propósito de Llewyn
Davis narra la historia de un fracaso: el del protagonista como folksinger. Lo malo de Llewyn es que es un
purista, y no sólo en lo musical. En parte, es su amor a la música –tal y como
él la entiende– lo que hace que Llewyn Davis no haga sino tomar decisiones
equivocadas: rechaza los royalties por Please
Mr. Kennedy –que será un gran éxito, sin duda; rechaza la propuesta de
Grossman de participar en un trío folk y desdeña altivamente a otros cantantes,
como sus amigos Jim y Jean o al cateto de Troy Nelson, que según Grossman “sí
que conecta con la gente”, e insulta, ligeramente borracho, a la anciana palurda
que deseaba su momento de gloria en The Gaslight. Obviamente Llewyn no es un
personaje encantador (y la interpretación de Oscar Isaac ayuda bastante a
reducir el hipotético carisma que pudiera tener), pero los que le rodean son
bastante peores: sus amigos (Jean, a la que ha dejado preñada, es
extremadamente desagradable; el matrimonio de profesores universitarios in es odioso; el propietario de The
Gaslight es un auténtico gilipollas), su familia (su hermana Joy viene a ser el
equivalente burgués y con hijo de Jean), sus colegas (Troy, Jim y el resto de
músicos que aparecen en el film) y todo aquel con el que se cruza (desde los
empleados del sindicato portuario hasta el público al que desea encandilar)
resultan aún más antipáticos y desagradables que él.
Dylan
a punto de entrar en las listas de hits con Like a Rolling Stone. Si
no supiéramos que por entonces fumaba un porro después de otro, pensaríamos:
“Qué gachó tan soberbio”.
Es un logro que los Coen
ni siquiera intenten hacerle un poco más accesible de cara al espectador. Pero
no. En este sentido, A propósito de
Llewyn Davis se parece un poco a Barton
Fink: narra la historia de un tipo con (relativo) talento al que todo le
sale mal. Pero las desventuras del guionista nos parecen menos trágicas que las
del cantante, pese a que en ambas está John Goodman animando la función. De
hecho, si los Coen pensaron el viaje desde Nueva York a Chicago con el músico
de jazz que interpreta Goodman como un interludio cómico, hay que decir que lo
consiguieron (en mi caso: yo me reí mucho; la señora Snoid estaba hundida en la
butaca, atenazada por la pesadumbre). Pero es un viaje breve –y en dirección a
un nuevo fracaso.
Metáfora
visual de la carrera de Phil Ochs.
Dos escenas resultan muy
ilustrativas de cómo los Coen no han querido hacer una historia de “ascenso y
caída” sino más bien de “caída sin fondo”: a la vuelta de Chicago, por la
noche, Llewyn se fija en un borroso desvío en dirección a Akron. Minutos antes,
nos habíamos enterado de que el médico que le practicó un aborto a la novia de
Llewyn en realidad no lo hizo, y que ella vive en Ohio con sus padres…y su
hijo. Llewyn está a punto de girar y… de improviso arrolla al gato (gata en
esta ocasión) que le acompaña en gran parte de la peli y sigue después rumbo a
Nueva York. La otra escena es la visita de Llewyn a la residencia de ancianos
donde vive su padre, y a pesar de que luego él comente que “el viejo está
estupendo, le dan de comer y ni siquiera tiene que moverse para hacer sus
necesidades”, el momento es de una desesperanza brutal.
Hay humor en A propósito de Llewyn Davis, sí, pero es
negro, negrísimo, y en general recalca el pavoroso itinerario del personaje. Y
es que la tragedia de Llewyn es que él desea que cambien los demás, y no tener
que cambiar él (sus opiniones, su estilo de música, su “independencia”, su
“integridad” artística). El momento final, cuando Bob Dylan sube por primera
vez al escenario tras la paliza que recibe Llewyn, es el certificado de
defunción para Llewyn y para otros muchos como él. Pocas veces el retrato de un
fracasado ha sido tan fascinante.
Nota
para eruditos:
Aseguran los enterados que
Llewyn está inspirado en un cantante de folk real, Dave Van Ronk, y aportan
pruebas: ambos son neoyorquinos y la portada de sus discos es igualita. Pero
nos da que no es así. Dave era un tipo de lo más jovial que, en el principio de
los tiempos, apadrinó a paletos tan dispares como Dylan (Minnesota), Phil Ochs
(Texas) o Joni Mitchell (Alberta, Canadá). Fue de los pocos puristas que
apoyaron a Dylan cuando éste se “electrificó”, y el paso del tiempo no parece
que cambiara su bonhomía: de hecho, colaboró –seguro que cobrando cuatro
perras– en las dos deprimentes pelis que se han hecho sobre Ochs y en la
hagiografía que presuntamente hizo Scorsese a mayor gloria de Dylan, No Direction Home. Por otro lado, la
peli está llena de esos chistes privados y referencias que tanto gustan a los
Coen. Existió un dúo folk llamado Jean&Jim,
sí, pero ni él ni ella eran Justin Timberlake; como bien se dice en la peli,
Llewyn es un nombre galés; y ustedes saben que Dylan se llama en realidad
Robert Zimmermann (con ese nombre le hubiera sido imposible triunfar en la
música pop) y que se cambió el nombre “en homenaje” a Dylan Thomas, poeta… galés,
claro. El Bud Grossman que domina el cotarro en Chicago es un trasunto de
Albert Grossman, el “coronel Parker de Dylan”, es decir, su manager entre
1962-1970; Bud le propone a Llewyn ser parte de un trío folk de dos tíos y tía –en
plan Peter, Paul & Mary, trío de gran éxito que naturalmente lanzó… el
auténtico Albert Grossman. El disco es idéntico, sí, pero no olvidemos que uno
de los primeros LPs de Dylan fue Another
Side of Bob Dylan: gente introspectiva con varias caras había mucha
entonces. Y así mil. Pero no creemos que Llewyn esté basado en alguien en
especial, sino que es una amalgama de personajes, como el productor de Barton Fink, que representaba lo mejor
de Jack Warner, Harry Cohn, Zanuck, Louis B. Mayer y otros. O una sugerencia
aún más atractiva, quizá la película está planteada como la respuesta a las
siguientes preguntas: ¿qué habría sido de Dylan si no hubiera triunfado? o ¿qué
habría hecho Garfunkel si Paul Simon se hubiera tirado del puente de Brooklyn (over troubled waters)?
Dave
y el gato maldito.
Esa
zarpa tapa al gato: ¿será casualidad?